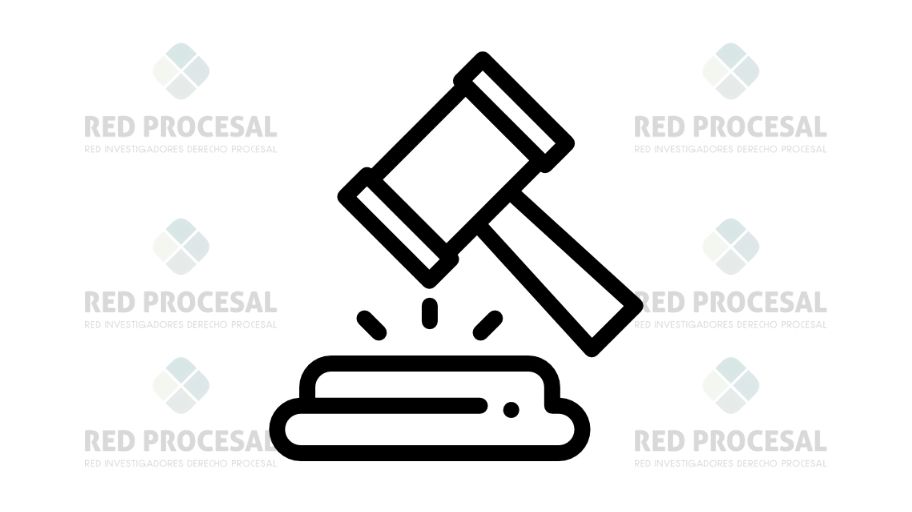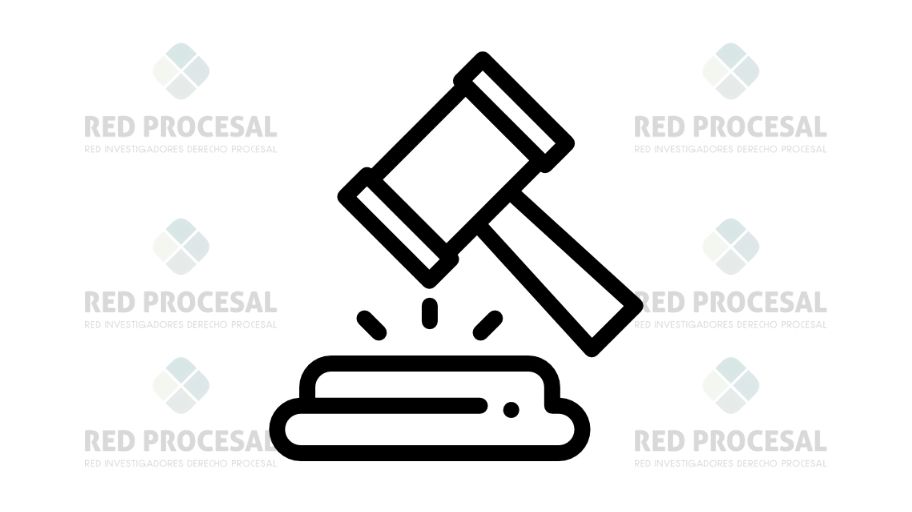
por Silvana Adaros | May 19, 2020 | Editorial |
A finales de enero del
presente año se produjo uno de los sucesos más lamentables en medio de las
protestas callejeras derivadas del estallido social iniciado en Chile en
octubre de 2019: la muerte de un hombre de 37 años presuntamente por atropello
de un vehículo policial que transitaba por el sector de Plaza Baquedano en
Santiago. El 29 de enero el uniformado que conducía el vehículo fue formalizado,
en la causa RIT N° O-831-2020, por cuasidelito de homicidio ante el 14° Juzgado
de Garantía de Santiago, en audiencia dirigida por la jueza titular Sra. Andrea
Acevedo Muñoz. Tras la formalización, se procedió a discutir las medidas
cautelares a que quedaría sujeto el imputado, decretándose las alternativas del
artículo 155 del Código Procesal Penal, en sus letras c) firma semanal en la
36° Comisaría de La Florida, y d) arraigo nacional. Pese al revuelo mediático y
juicio político negativo de esta resolución judicial, lo cierto es que la Tercera
Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó en lo
substancial.
Hasta aquí el caso judicial no
posee mayor interés jurídico, sin embargo esta apreciación cambia cuando
tomamos nota de la fundamentación verbal que hace la jueza Acevedo de su
decisión y de la polémica que generó esa fundamentación. En efecto, la juzgadora,
para contextualizar los hechos objeto de la formalización y del debate sobre
las cautelares, señaló que “Estamos en presencia de un hecho que ocurre
finalizado un encuentro deportivo con dos equipos que tienen, uno de ellos, por
desgracia,una carga histórica que para el deporte no hace
ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene esta famosa «garra blanca» de por medio, que sus hinchas o así denominados, tienen una
actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general”.
Continúo la jueza preguntándose “…si un particular cualquiera enfrentado a la misma
situación no tendría la misma acción o la misma decisión, de
poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible”,
añadiendo que “lo que varía es el uniforme, es lo único que varía. Por
desgracia ese uniforme atrae sobrerreacciones, como lo son el creer que tienen
derecho a agredir por el mero (hecho) de vestir uniforme”. Finalmente, advierte
que “habrá que ver otros elementos, además del lugar
físicamente donde se encontraba la víctima, porquetambién hay que ver hasta qué punto hay una exposición imprudente al daño,
si estaba habilitado para cruzar, y por otro lado el estado etílico, pensemos que él
venía saliendo de un partido de fútbol,desconozco las condiciones en las que la propia víctima se
encontraba”[1].
De inmediato se alzaron las voces desaprobando los dichos de la jueza
Acevedo, comenzando por la Asociación de Magistrados cuya Presidenta señaló que
“la
independencia necesaria para el digno desempeño del trabajo de jueces y juezas
representa un valor democrático que les obliga a ajustar sus resoluciones sólo
a las leyes y a los antecedentes de la causa. También impone el deber de
fundamentación como herramienta que permite el control a través de recursos”[2].
Por su parte la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar las cautelares
decretadas, señala expresamente en su resolución que “Se hace presente que esta Corte no comparte las expresiones de carácter
personal y juicios de valor invocados por la jueza a quo como parte de los fundamentos de la resolución recurrida”[3].
Por nuestra parte creemos que la
fundamentación de la resolución en comento no es un asunto que tenga relación
con la “independencia judicial” sino con otra si acaso más relevante garantía
orgánica, cual es la imparcialidad del juzgador.
En
1982 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolviendo un asunto contra el
Reino de Bélgica[4], señaló
que la imparcialidad se definía ordinariamente por la
ausencia de prejuicios o parcialidades, pero añadió que su existencia podía ser
apreciada de diversas maneras, dando paso a una doctrina jurisprudencial constante
que distingue entre la imparcialidad objetiva y la subjetiva. Esta última “trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un
caso concreto”, mientras que la primera, la imparcialidad objetiva, se refiere
a si el Tribunal “ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda
razonable al respecto”[5] y atiende exclusivamente “a
la relación del juzgador con el objeto del proceso”, persiguiendo que los jueces que intervienen en
la resolución de una causa “lo hagan sin prevenciones ni prejuicios en su ánimo
derivados de una relación o contacto previos con el objeto del proceso”[6].
Desde luego que la imparcialidad objetiva es ampliamente regulada por el
Derecho en todos los sistemas procesales y el chileno no es la excepción, a
pesar que esta garantía orgánica, tan esencial para la configuración del
proceso y la jurisdicción, no encuentra consagración legal expresa en la
Constitución, pero sí la tiene en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (141) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1),
aplicables en Chile en virtud del artículo 5 inciso 2° de la Constitución y en
el artículo 1 del Código Procesal Penal.
Pero,
volviendo a la imparcialidad subjetiva, lo cierto es que no se puede impedir ni
mucho menos regular por el Derecho que un Juez sostenga en su fuero interno las
más diversas ideas, convicciones u opiniones sobre distintos aspectos de la
vida que pudieran influir en sus decisiones jurisdiccionales, ya se trate aquéllas
de nobles convicciones del juez cuanto de meros prejuicios que como personas
ordinarias pueden albergar. Lo importante es que esas “convicciones personales
del juez” no influyan ni se manifiesten en la parte resolutiva de sus fallos y
la única forma en que el Derecho puede evitar tal influencia es regulando
instrumentos legales de control de la fundamentación de las resoluciones
judiciales. De esta manera, si una resolución judicial se viera impregnada en
sus fundamentos de meros prejuicios, los instrumentos de control de esa fundamentación
deben permitir la revisión tanto de la falta de racionalidad cuanto de la
ausencia de argumentos legales que la sostengan.
Eso
fue lo que rectificó por la vía de un simple recurso de apelación la Tercera
Sala de la Corte de Apelaciones, la falta de imparcialidad subjetiva de la
resolución de la Jueza Acevedo, confirmando el fallo, pero argumentando
legalmente la decisión, con base en el ordenamiento jurídico procesal penal,
único argumento que permitía adoptar la decisión sobre las cautelares en esta
causa.
No
se trató entonces este caso de un problema de falta de independencia judicial,
sino derechamente de existencia de parcialidad subjetiva en la resolución, lo
que en definitiva, se tradujo en la falta de fundamentación racional y legal
del fallo, requisito esencial de las resoluciones judiciales que se pronuncian
sobre la restricción de derechos fundamentales en nuestro sistema procesal
penal (arts. 36 y 122 inciso 2° Código Procesal Penal).
La jueza Acevedo como cualquier otro
Juez y como cualquier persona puede sostener en su fuero interno las ideas que desee,
ni al Derecho ni a los justiciables nos debe interesar lo que los jueces puedan
creer o pensar internamente en tanto esas ideas o convicciones preconcebidas no
influyan ni se expresen en sus fallos. Tal como señala Couture, los particulares no tienen un derecho adquirido a la sabiduría
del juez pero si a su idoneidad, la
que dependerá de su imparcialidad además de su independencia, autoridad y
responsabilidad[7].
[1] Audiencia judicial, https://www.youtube.com/watch?v=ak2EQc7jWCg
[2] https://www.magistrados.cl/presidenta-de-la-asociacion-de-magistrados-no-es-admisible-que-el-juzgador-acuda-a-prejuicios-para-resolver/
[3] Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de febrero 2020, Tercera Sala, Rit
N° 702-2020.
[4] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1 octubre 1982,
asunto Piersack contra Reino de Bélgica.
[5] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1 octubre 1982,
asunto Piersack contra Reino de Bélgica, Fundamento 30. En igual sentido, 26
octubre 1984, asunto De Cubber contra Reino de Bélgica y 15 de octubre de 2009, asunto Micallef contra Malta.
[6] Sentencia del Tribunal Constitucional Español 47/1998, 2 marzo, Segunda Sala, FJ.
4º https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3549
[7] COUTURE, Eduardo (1978): Fundamentos
de Derecho Procesal Civil (Buenos Aires, Depalma), pp. 42 y 43.

por Laura Álvarez Suárez | Abr 29, 2020 | Editorial |
Muchos
han sido los esfuerzos que se han llevado a cabo tanto en el ámbito
internacional como en los distintos Estados para paliar la violencia contra las
mujeres por razón de género. En el ámbito internacional se pueden destacar,
entre otros, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Eliminación de la
Violencia contra la Mujer de 1993, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, el Convenio de
Estambul aprobado por el Consejo de Europa en 2011, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas o la Recomendación General 35 (2017) del
Comité CEDAW sobre violencia contra las mujeres por razones de género. Sin embargo, todos
estos impulsos se ven frenados o paralizados en estos momentos por la crisis
sanitaria del COVID- 19 y la necesidad de decretar el confinamiento para poder
vencer a la pandemia.
Son
diversos los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres en general por
razón de género, pero en estos momentos el foco o el mayor riesgo se encuentra
en los ámbitos de las relaciones de pareja, las familias y en los supuestos en
que se convive con el agresor sin que exista una vinculación sentimental o
familiar. En efecto, las mujeres más vulnerables durante esta pandemia son las
que viven con su maltratador, ya sea porque este es la persona con la que
tienen un vínculo matrimonial o de análoga afectividad o, porque se trate de
mujeres o niñas que sufren esta violencia por parte de sus padres u otro
miembro de la familia, o incluso, puede darse el caso de mujeres que por las
circunstancias se han visto obligadas a convivir con hombres con los que no
tienen una relación sentimental o familiar (compañeros de departamento). Pues
no es de extrañar que debido a la rapidez con la que los Gobiernos decretaron
las medidas de confinamiento muchas mujeres se vieran obligadas a quedarse en
la región donde desempeñan su trabajo o realizan sus estudios sin poder regresar
con sus familias o a sus hogares.
El pasado 5 de abril el Secretario General de las
Naciones Unidas instó a los Estados a que adoptasen medidas para hacer frente al
desolador incremento de los actos de violencia de género contra mujeres y niñas
acaecido durante las últimas semanas como
consecuencia de los confinamientos decretados por los Gobiernos durante la
pandemia del COVID-19. Pues no se puede obviar que la tensión y el estrés que puede
generar en los agresores la pandemia, las presiones económicas y el
confinamiento en muchas ocasiones se deriva en el incremento de ataques y
vejaciones a las víctimas, a esta ardua situación hay que sumar que el confinamiento
facilita que el agresor pueda tener un mayor control y dominio sobre la
víctima, lo que dificulta que esta pueda acceder a los servicios de protección,
asistencia y apoyo.
En
España dentro del Plan de contingencia contra la violencia de género impulsado
por el Gobierno ante la crisis del COVID-19 se han previsto, entre otras
medidas; que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se mantengan en
funcionamiento durante el Estado de alarma, asegurando, en todo caso, la
emisión de órdenes de protección y de cualquier medida cautelar en materia de
violencia contra la mujer y los menores; el establecimiento de servicios de
información y asesoramiento jurídico telefónico y en línea 24 horas, así como
servicios de teleasistencia y asistencia social integral; servicios de acogida
a víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de
explotación sexual; la instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos
telemáticos para el cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición
de aproximación; un recurso de emergencia para las mujeres en situación de
violencia de género a través de un mensaje de alerta por mensajería instantánea
con geolocalización que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado; y un Chat-sistema de mensajería instantánea de contención y asistencia
psicológica en situación de permanencia en domicilios que gestiona la
Administración Central.
Es
probable que en muchas ocasiones estas medidas no sean suficiente para terminar
con los actos de violencia que sufren muchas mujeres durante la pandemia, ya
que en numerosos supuestos estas no van a poder acceder a los servicios de
protección y apoyo debido al control que sus agresores ejercen sobre ellas, en
este punto resulta de vital importancia la colaboración vecinal, por ejemplo, para
llamar a las autoridades policiales. Por otro lado, no se puede dejar de
mencionar que estas medidas se centran exclusivamente en ciertas mujeres víctimas
de violencia (en concreto, las de violencia de género, de explotación sexual y
de trata con fines de explotación sexual). En España la definición de violencia
de género es muy restringida solo son víctimas de esta violencia a efectos de
la ley las mujeres que sufren violencia (física, psicológica o sexual) si están
vinculadas a su agresor por una relación matrimonial o de análoga afectividad (aún
vigente o finalizada), pero no incluye a otras mujeres que sufren actos de
violencia por parte de hombres que no son su pareja (como las amenazas por
parte de hombres con los que no se tiene una vinculación afectiva).
Por ello, cabe
cuestionarse qué ocurre durante esta pandemia con todas aquellas mujeres que
sufren violencia (no consistente en actos de explotación sexual ni trata con
fines sexuales) por parte de un hombre con el que no tienen una relación
sentimental ni familiar, pero con el que se ven obligadas a convivir por otras razones
durante esta crisis. En conclusión, se puede decir que la pandemia del COVID-19
es nefasta para erradicar la violencia contra las mujeres, ya que está
imposibilitando o dificultando que muchas víctimas de violencia de género accedan
a los servicios de protección, asistencia y apoyo debido al incremento de
dominio y control que los agresores pueden ejercer sobre ellas en este momento.
Y, además, contribuye a agravar la situación de muchas mujeres que sufren actos
de violencia (física, sexual o psicológica) y no están contempladas en el concepto
de violencia de género y en los otros supuestos que prevén las medidas
españolas. Si bien es cierto que las mujeres que sufren violencia por parte de
hombres que no son sus parejas o sus familiares son menos que las que sufren
violencia por parte de sus maridos o de una persona con la que mantienen una
relación de análoga afectividad, ello no implica que haya que dejar
desprotegidas a las primeras.

por Oscar Silva Alvarez | Ene 20, 2020 | Editorial |
Fuera de algunos círculos académicos,
prácticamente nadie anticipó lo que ocurrió a partir del 18 de octubre pasado. Sólo
después de que el fenómeno de agitación social estalló y se intensificó con
inusitada fuerza, comenzaron a aparecer discursos, artículos y conferencias del
pasado, en que algunos sociólogos, historiadores y antropólogos, vistos en su
momento como exagerados, pesimistas e, incluso, demagogos trasnochados,
presagiaban cómo las condiciones en que se desenvolvía la vida nacional iban,
más temprano que tarde, a generar una auténtica tormenta social, de la que aún
nuestra sociedad no logra recuperarse.
¿Qué tiene que ver el párrafo anterior con el
derecho procesal? Desde luego, directamente, nada. Sin embargo, si hacemos un
ejercicio de abstracción, llegamos a que, lo que hubo entre las ciencias
sociales y la praxis, fue un divorcio. Las advertencias de los entendidos no
fueron sembradas en tierra fértil, de modo que, una vez caídas en tierra, fueron
ahogadas por un ambiente hostil.
Posiblemente compartiendo las dificultades antes
señaladas, el derecho procesal es, quizás, una de las ramas de la ciencia
jurídica que más distancia presenta entre sus dimensiones teórica y práctica. En
este sentido, hasta hace pocos años la cita a fuentes doctrinales de derecho
procesal en la jurisprudencia se agotaba en un par de manuales clásicos y, hoy
en día, si bien ello ha cambiado, seguimos estando frente a una zona en la que
prima el procedimentalismo y la simplificación de los razonamientos relativos al
derecho procesal.
Sin embargo, esta disociación no sólo se proyecta
en la aplicación de las normas positivas de derecho adjetivo, sino que,
incluso, trascienden al diseño mismo de las reformas en esta materia. Un claro
ejemplo apareció recientemente en un artículo publicado en La Tercera, titulado
“Trámites sin abogado y juicios acotados: los cambios a la nueva justicia civil”[1].
En ella, el ministro de justicia, Hernán Larraín, sostiene que: “…la Reforma
Procesal Civil introduce un procedimiento que, dadas sus características, es
simple, breve y desformalizado, y permite que las partes concurran, sin
necesidad de abogado, a exponer sus conflictos al juez, para que este pueda
resolverlos en una sola audiencia”.
Esta forma de concebir el acceso a la justicia,
que suena bien cuando se lee sobre un papel, ya ha demostrado sus escasas
bondades en la historia reciente. En efecto, al promulgarse la Ley de Tribunales
de Familia, una de sus novedades más destacadas por el Ejecutivo fue la supresión
de la obligatoriedad de la comparecencia a través de un letrado, permitiéndole
a las partes, precisamente, acudir al tribunal a exponer su caso en forma
directa. Por supuesto, ello generó un rápido colapso del sistema, diluyendo las
promesas de un proceso mejor y más eficiente. Los jueces terminaron
convirtiéndose en asesores de las partes, el desorden en la conducción del
proceso fue absoluto e, incluso, las inequidades entre las partes se
intensificaron, cuando una de ellas sí contaba con asesoría profesional. Este
fenómeno, corregido parcialmente mediante una reforma el año 2008, no impidió
que, en diversas materias, siga existiendo la figura del acceso directo de las
partes al tribunal, lo que, por cierto, continúa generando graves problemas
para la correcta administración de justicia[2].
Así las cosas, resulta desalentador ver que,
incluso desde la perspectiva del Ejecutivo, un proceso de mejor calidad para
sus destinatarios pasa por suprimir su derecho a una asesoría letrada. Sin
perjuicio de que, efectivamente, existen diversos procedimientos que, por vía
de la automatización, pueden ser desarrollados sin la necesaria intervención de
un abogado; pensar en ello como una fórmula de aplicación general supone
concebir el acceso a la justicia como un derecho fundamental sin dimensión
prestacional; lo que ya ha demostrado, en el pasado reciente, no ser efectivo.
Ello resulta impropio en la lógica de un estado social, en que sería deseable,
por ejemplo, que el Estado invirtiera más decididamente en expandir las
opciones de que los ciudadanos cuenten con reales alternativas de asesoría
letrada. Esta última idea se ve fortalecida si pensamos en el conflicto civil
como uno en que, hoy en día, se discuten temas que desbordan el paradigma
clásico del derecho civil, involucrando materias vinculadas con relevantes
derechos fundamentales, como ocurre, por ejemplo, con la igualdad ante la ley
en el procedimiento señalado en la llamada “Ley Zamudio”.
En este contexto de divorcio teórico-práctico,
nuestra Red busca ser un puente, una entidad inclusiva que agrupe a jueces,
abogados, estudiantes e interesados en el desarrollo de una ciencia procesal
que no genere conocimiento destinado a circular únicamente entre sus autores,
sino que se traduzca en una mejora de nuestros estándares de justicia, tanto en
clave de lege ferenda como de lege lata. Generar catalizadores de
este tipo es imprescindible para no caer en errores del pasado, optimizar
nuestras instituciones procesales y pensar en la avalancha de cambios que se
avecinan en dicha área. Muchos de esos cambios, por ejemplo, fueron tratados en
nuestro primer foro, realizado el año 2019. Con orgullo, vemos que dicha instancia
fue una de las primeras -cuando no la primera- en abordar la justicia
electrónica en Chile.
En este año, esperamos seguir aglutinando a
personas genuinamente interesadas en cultivar y difundir el derecho procesal en
Chile, por lo que los invito a sumarse y participar de nuestra agrupación.
Seamos puentes.
[1] Disponible en https://www.latercera.com/nacional/noticia/tramites-sin-abogado-juicios-acotados-los-cambios-la-nueva-justicia-civil/971291/.
[2] Un acabado
estudio de campo sobre el particular puede verse en Fuentes Maureira, Claudio,
Los dilemas del juez de familia, en Rev. chilena de Derecho nº 42, vol. 3,
2015., disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372015000300008.

por Pablo Martínez | Dic 19, 2019 | Editorial |
De sólo revisar la literatura y jurisprudencia
chilena sobre capacidad y legitimación es posible evidenciar la confusión que
existe entre nosotros (tanto en la praxis como en la comunidad académica) en
torno a los conceptos de capacidad, legitimación (que a su vez dispone de
varias versiones: activa, pasiva, ad causam y ad processum) e interés. La
pregunta es ¿se trata realmente de temas pasados de moda, anquilosados en
viejas discusiones teóricas o tiene aún recogida en la realidad jurisdiccional
y forense? La verdad es que, si bien se trata de un tópico abordado en el
derecho comparado, en la praxis nacional, aún la discusión no ha cesado y
pretender olvidarlo es ignorar la actuación dinámica de estos conceptos en el
día a día judicial. La capacidad procesal hoy parece estar desprovista de
contenido y fusionada con el concepto de legitimación ad processum o
legitimación procesal, sin que se distinga la diversidad de elementos o al
menos la razón de esta fusión o escisión de conceptos.
En cuanto a la legitimación causal o
simplemente legitimación[1], el tema es aún más
radical. Un importante sector de la doctrina, inspirada en una abstracta
concepción de la tutela jurisdiccional, proclama la erradicación del instituto
de legitimación de nuestra disciplina, proponiendo derechamente abandonar su
estudio[2]. En términos muy simples, ha sido sentenciada a
muerte.
La razón es bastante elocuente y
convincente: siendo la legitimación, en resumidas cuentas lo que permite
determinar en un proceso concreto quien tiene la calidad de justa parte, quien
es realmente el titular del derecho reclamado, quien detenta la calidad real de
parte en la relación material, etc., la
verdad es que aquello suena bastante parecido al derecho material tutelado y
por ende, tiene sentido que la cataloguemos como una cuestión de fondo, o de
mérito y en definitiva su estudio corresponde a la rama del derecho sobre que
versa el juicio y no a la nuestra. Hasta aquí, fantástico, aplausos, vamos al
café y no hay mucho mas que discutir.
La jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales,
en procesos declarativos ordinarios, ha ido abandonando también (coherente con
esta sentencia de muerte) la idea de que este tipo de excepciones no pueden
plantearse liminarmente o al inicio del juicio – es decir como
excepciones estrictamente procesales, o dilatorias y creó otro argumento para
decir que el instituto no reviste naturaleza procesal.
Creo sin embargo que la explicación
funciona perfectamente cuando hablamos de tutelas jurisdiccionales declarativas
o cognoscitivas típicas, ordinarias o hablando en lenguaje forense “de lato
conocimiento”. Pero, la pregunta que
incomoda es ¿qué pasa en el caso de las tutelas atípicas o diferenciadas? Por
ejemplo, pensemos en la tutela cautelar, en las tutelas de cognición sumarial
como la acción de protección, en la tutela ejecutiva, en la de urgencia, en los
procedimientos monitorios, etc., por traer a la mesa solo algunos ejemplos. La verdad es que basta hacer un somero repaso
sobre la regulación legal de este tipo de configuraciones sobre todo en los
procedimientos especiales, y el control liminar de la legitimación asoma como pidiendo
nuestra indulgencia frente a esta fatal sentencia a la que entre todos la hemos
condenado.
Les propongo el siguiente ejercicio, en pro
de indultar a la legitimación. ¿Qué significa que tengamos que acompañar comprobantes
que constituyan presunción grave del derecho que se reclama como se lee de
nuestro Art. 298 del Código de Procedimiento Civil? O cuando el Art. 444 del
Código del Trabajo prescribe que hay que acreditar razonablemente el
fundamento y la necesidad del derecho que se reclama (no piense en la
redacción de esta norma procesal no redactada por procesalistas, enfóquese en
el ejercicio propuesto). O fuera de este ejemplo, cuando estamos solicitando
que se acceda provisionalmente a la demanda en el procedimiento monitorio
laboral, el Art. 500 del mismo código, impone entre otros requisitos, que se dé
cuenta de la existencia de pagos efectuados por el demandado previo al juicio, por
ejemplo. No quiero aburrir al lector, pero piense en los requisitos de
procedencia de la petición de alimentos provisorios al inicio del juicio de
familia, o en la necesidad de acreditar ab initio que usted es acreedor
insatisfecho con su título ejecutivo en mano sino no habrá mandamiento de
ejecución o embargo (o no debiese), a propósito de las tutelas ejecutivas.
En el fondo, lo que quiero plantear es que
tradicionalmente medimos algunas instituciones siempre por la regla común, y
tengo la impresión que hemos sido un tanto injustos con el control procesal de
la legitimación. Podemos discutirlo, por cierto, pero en mi opinión, estas
manifestaciones que utiliza tanto el legislador, como el juez, (e
indefectiblemente las partes) para diseñar y aplicar modelos no tradicionales o
atípicos de tutela jurisdiccional esconden en su última causa una razón: para
provocar el efecto deseado de estas tutelas diferenciadas necesitamos que la
parte convenza al juzgador de que está al menos aparentemente en una posición
legitimante.
Me refiero precisamente aquellos diseños
procesales en que sin mucha discusión tendremos injerencia en el patrimonio o
la libertad del otro. De alguna manera, sin querer, el control judicial motivado
de legitimación liminar torna justo y razonable (en términos
constitucionales – 19 Nº 3 de por medio) aquello que si lo contamos en
abstracto suena muy complejo de digerir a la luz de nuestra concepción un tanto
exacerbada y absoluta del debido proceso, tan unificado con el contradictorio o
bilateralidad de la audiencia.
La propuesta es simplemente a que le demos
una vuelta. A que, siendo parte de la construcción del modelo de juez para
determinados procesos y para equilibrar o balancear la premura de algunos
diseños jurisdiccionales frente al respeto de los derechos fundamentales dentro
del juicio, parece bastante mezquino decir que no es objeto cognoscible para la
ciencia procesal. Al final del día, una reflexión en tal sentido no nos puede
llevar a otra conclusión: el indulto por la sentencia apresurada de muerte que
le dimos a nuestra vieja y querida legitimación.
[1] DELGADO CASTRO, Jordi
y CONTRERAS ROJAS, Cristian (2018): “Régimen de las partes y terceros en
el proceso”, en: Proceso civil, normas comunes a todo procedimiento e
incidentes, (Santiago, Thomson Reuters), pp. 120-123.
[2] NIEVA
FENOLL, Jordi (2015) Derecho Procesal II, Marcial Pons, Buenos Aires, pp.
43-97.

por Pablo Bravo | Oct 23, 2019 | Editorial |
Los avances en Inteligencia
Artificial (IA) están causando asombro en todo el mundo. Desde vehículos
autónomos, diagnóstico de enfermedades e imitar el estilo de pintores. Estos
avances en IA también generan preocupación. No sólo surgen dudas éticas sobre
aplicar IA en situaciones especialmente sensibles. Sino que, además, mucha
gente está preocupada por perder sus trabajos debido a la automatización. En
esta columna explicaré, por una parte, que los avances en IA son bastante más
modestos de lo que parecen. Y, por la otra, que el escenario preocupante de la
automatización es, por el contrario, auspicioso.
En esta tendencia el
Derecho no es excepción. Además de la capacidad de argumentación de IBM Watson,
los predictores de decisiones judiciales están teniendo un especial revuelo. En
2014, por ejemplo, Katz, Bommarito & Blackman lograron —con una combinación
de conocimiento experto y machine learning— predecir correctamente las
decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos en un 70%. En 2016, Aletras,
Tsarapatsanis, Preotiuc, Pietro & Lamos — ahora sólo con machine learning —
lograron predecir las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos en un
79%. Prediciendo las decisiones de las Cortes de Apelaciones de Brazil, este
año Lage-Freitas, Allende-Cid, Santana & Oliveira-Lage también lograron un
79%. Y en 2017, Sulea, Zampieri, Vela y Van Genabith lograron predecir
correctamente las decisiones de la Corte Suprema francesa (Cour de cassation)
en un 96% (!).
A simple vista, un 96% de
predicción correcta resulta impactante. Apresuradamente, algunos podrían pensar
que si una máquina es capaz de predecir un 96% de sus decisiones, quizás el
Estado francés podría considerar reemplazar a los más de 200 de jueces de la Cour
de cassation por dicha máquina. Así, se creería, el Estado francés podría ahorrar
anualmente los cerca de tres millones de euros que gasta en salario de esos
jueces a cambio de una máquina que, en el 96% de los casos, diría lo mismo.
Pero, en realidad, estos
predictores no están tan avanzados.
Estas aplicaciones no
predicen la decisión del tribunal a partir de los escritos de las partes o la
prueba rendida en juicio. Estas aplicaciones de machine learning lo que
realmente hacen es predecir (binariamenteel “acoge” o “rechaza”) a
partir del texto contenido en la misma sentencia. Dicho en términos
procesales, a partir de la parte expositiva y considerativa del fallo, el
machine learning predice la parte resolutiva. Así visto, las altas tasas de
predicción que tienen estas aplicaciones simplemente confirman algo que siempre
supimos: que basta con leer los primeros párrafos de una sentencia para
anticipar en qué dirección (favorable o desfavorable) concluirá.
Los avances que se han
logrado en IA son ciertamente importantes. Pero esos resultados llamativos se
logran, en realidad, en contextos de laboratorio: ahí donde las variables están
claramente definidas, los datos son suficientemente abundantes, limpios y la
tarea es perfectamente repetitiva. Pero el mundo real — incluida la práctica
del Derecho — no es de laboratorio, es compleja. Las tecnologías de IA que
tenemos hoy no están suficientemente desarrolladas como para ser aplicables en
esa complejidad. De tanto en tanto, sin embargo, en el mundo real también se
dan situaciones específicas que se asemejan al contexto de laboratorio. Es sólo
ahí, en esos contextos acotados, donde la IA podría ser aplicada
satisfactoriamente.
En la administración de
justicia lo que podría ser automatizado con IA son sólo tareas precisas,
particularmente repetitivas y simples. Por ejemplo, identificación de nombres,
frases y números; una clasificación muy general de un documento en alguna
categoría — i.e., familia, laboral o civil — según el tipo de palabras
que contiene; facilitar la búsqueda de legislación y jurisprudencia pertinente
a un caso, entre otros. Como podemos ver, entonces, lo que se podría
automatizar son ciertas partes del trabajo “de escritorio”.
En fin, el
verdadero impacto de la IA en la administración de justicia sería ahorrar
tiempo de jueces y funcionarios en dichas tareas de escritorio. Y al necesitar
gastar menos tiempo en sus escritorios, jueces y funcionarios van a tener más
tiempo para atender cara-a-cara a los usuarios del sistema de justicia. Es en
ese sentido que la IA no hará la administración de justicia más artificial.
Todo lo contrario, la hará más humana porque las máquinas se encargarán del
papeleo.

por Matías Aránguiz | Sep 30, 2019 | Editorial |
La ciencia de datos está revolucionando el acercamiento que
la sociedad tiene ante ciertas instituciones y comportamientos. El acceso y
procesamiento de información con nuevas herramientas nos ha permitido entender
la realidad de forma distinta. Uno de los grandes beneficios de la ciencia de
datos ha sido poder ver los efectos de los actos de instituciones de poder desde una perspectiva agregada.
Históricamente, hemos observado a las instituciones desde
casos y comportamientos particulares; en el caso del Derecho, se analiza tal o
cual sentencia, se revisan los argumentos en un determinado caso y, en
ocasiones, la mirada abarca la evolución de una institución jurídica en el
tiempo. De esta forma, el material con que el jurista ha creado conocimiento ha
tendido a ser un botón de muestra del cual se desprenden generalidades. Salvo
contadas excepciones, desde lo particular se extrae información a la que le atribuimos
efectos generales: el Derecho ha sido la ciencia del análisis de un caso y
situaciones particulares.
Sin embargo, hoy es posible ver de forma agregada los
comportamientos institucionales. Con técnicas de análisis de datos podemos ver
qué es lo que pasa con una perspectiva general; podemos observar tendencias,
evoluciones, casos anómalos y su posible justificación. Por ejemplo, ya es
viable detectar grupos de situaciones que se repiten en determinados grupos de
jueces o comportamientos que se reiteran en ciertas zonas geográficas, pero que
en otras no.
Bajando más aún el ejemplo, somos capaces de identificar
casos en los que jueces de algún grupo etario tienden a fallar de cierta manera
y grupos de jueces que, viviendo en zonas similares, tienen tendencias con
inclinaciones injustificadas —sesgos— hacia ciertos grupos de la población.
Ya se ha mencionado el término “agregado” y para entender el
concepto es necesario graficar la diferencia entre información individual e
información agregada. Pensemos en el caso de un cliente que se acerca su
abogado y le consulta cómo han respondido los tribunales ante cierto problema.
El abogado puede hacer referencia a una o más sentencias que conozca y sobre la
base de esa información, responde la pregunta que se le formuló. El
conocimiento de este abogado puede ser una perfecta representación de la
realidad, pues la Corte constantemente falla en determinada dirección, pero
también puede tratarse de un caso de excepción, pues ese caso que el abogado
conoce representa un porcentaje pequeño de veces en que la Corte falló en tal
sentido.
El problema con este ejemplo es que sin información agregada
los abogados, investigadores y la sociedad en general no está capacitada para
conocer qué porcentaje de los casos siguen tal o cual tendencia. Sólo tenemos
conocimiento de aquello que hemos experimentado, nos han contado, hemos leído,
o bien a la que hemos accedido porque alguien preparó un estudio sobre alguna
evolución jurisprudencial, esto es, a la experiencia añadimos la confianza que
depositamos en información de terceros.
¿Por qué esta introducción acerca de herramientas de
análisis de comportamientos institucionales? Porque hoy nos es permitido
redefinir alcances y límites de elementos específicos dentro de un ámbito más
general: podemos incluso aplicarlo a la independencia judicial.
Así es como desde la óptica de las instituciones de poder y
la información agregada, podríamos aplicar un lente bifocal en esta materia. En
primer lugar, nos encontramos con la clásica impermeabilidad que el Poder
Judicial debe mantener frente a incentivos o intereses particulares externos,
junto a la transparencia del actuar institucional que le permite ser evaluado
desde afuera.
Este punto parece no ser alterado con el análisis de datos
agregados ya explicado, salvo para entender actuaciones anómalas en un contexto
de tendencias: si hoy se dicta una sentencia fuera de la normalidad, utilizando
análisis agregado podría ser más fácil identificarla, ponerla en un contexto y
solicitar de la autoridad una justificación.
En segundo lugar, respecto al análisis que se pueda hacer
desde fuera, no nos referimos a un escrutinio odioso de crítica a la
institucionalidad, sino a (i) un análisis democratizante desde un punto de
vista constitucional, que entrega legitimación democrática y (ii) el ejercicio
de control social sobre el Poder Judicial, factible de ser ejercido por
cualquiera, de modo que constituya un aporte al crecimiento de la institución.
Este Poder del Estado no cuenta con un revisor externo, a
diferencia del Legislativo y del Ejecutivo que, entre otros mecanismos, son
evaluados socialmente en cada elección.
Es por ello que se hace fundamental el trabajo que abogados
—sea por interés personal o en representación de sus clientes—, académicos e
investigadores puedan realizar en un rol contralor del actuar de los
tribunales. Esta revisión de terceros valida que la institución opere dentro de
un Estado de Derecho; lo que se conoce como accountability
y respecto de la cual existe innumerable literatura.
Hoy no existe en Chile acceso público a las bases de datos
de sentencias del Poder Judicial. Si lo hubiere, podríamos realizar análisis
agregado, con todos los beneficios que ello implicaría y que ya describimos.
Por más que una institución sea consciente de su necesidad de revisión y tenga
equipos internos que constantemente evalúen sus actuaciones, siempre existirán
nuevas formas y puntos de vista que aportarán al análisis. En ciencia de datos
se dice que una sola base de datos va a tener tantas interpretaciones como
analistas revisándolas.
Con miras a la mejora constante de la institución, es
imperativo incorporar la visión de diferentes actores, mediante la revisión que
distintos grupos pueden desarrollar; lo que se ha denominado Crowdsourcing.
Si bien podría parecer peligroso que cualquiera se sienta
habilitado para hacer cuestionamientos institucionales, ese trabajo, al igual
que el desarrollado por el periodismo, logrará peso no solo por el contenido
del mensaje, sino por la credibilidad que genera quien lo emite.
Insisto: abrir una institución al diálogo la valida
socialmente y el trabajo conjunto con actores externos, más allá de ser una
oportunidad, es ya una necesidad. Requerimos como país tener acceso a las bases
de datos de las sentencias del Poder Judicial, por ellos y por nosotros.