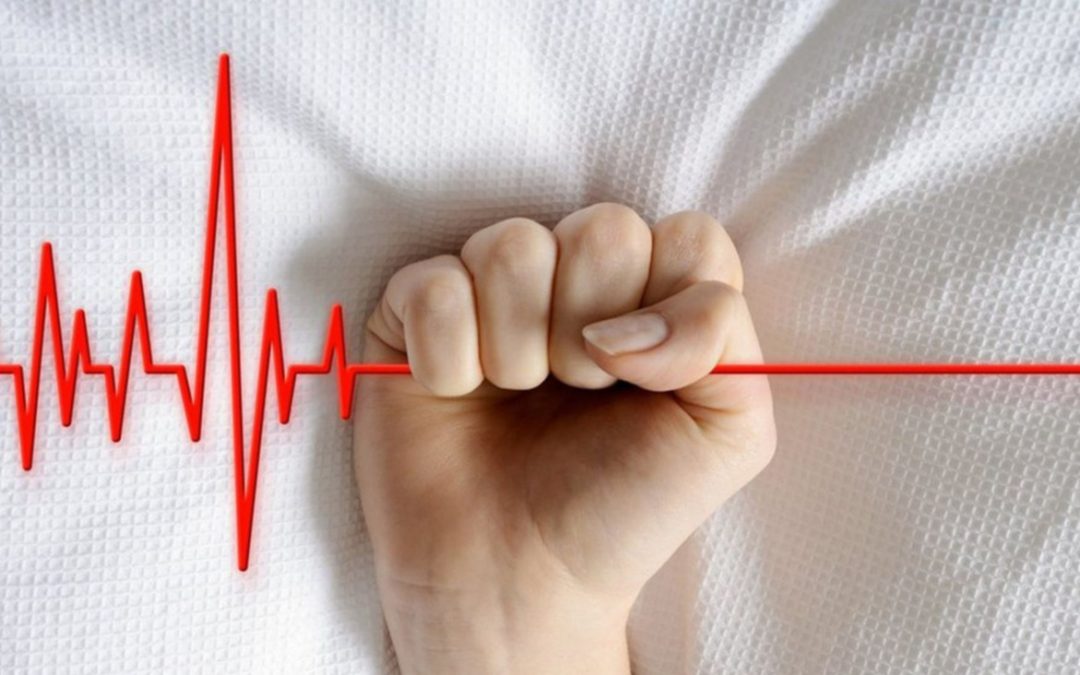por Sophía Romero Rodríguez | May 3, 2019 | Editorial |
La cita con
que se titula esta editorial, popularizada por Stan Lee en la tira cómica
Spiderman, es atribuida al presidente de EE.UU., Franklin Délano Roosevelt, en
su último discurso radial con ocasión del Jefferson’s Day, el día 13 de
abril de 1945. En esa época, EE. UU. formaba parte del bloque que luchaba en
contra de Alemania y sus países aliados en la Segunda Guerra Mundial, y
exhortaba a sus compatriotas a no evadir la responsabilidad que suponía ser una
de las naciones con mayor poder político, económico y militar del planeta, en
el rol que debían cumplir en este enfrentamiento bélico. Bajo la comprensión de
Roosevelt, contar con el privilegio del poder, determina que el sujeto que lo
tiene atribuido enfrenta mayores exigencias que aquellos que carecen de él. A
nuestro entender, esa mayor responsabilidad es saber usar tal poder de forma correcta
o para fines que sobrepasen los individuales del propio ejerciente.
Traemos a
colación esta anécdota, debido a los supuestos casos de corrupción que se develaron
en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en donde tres ministros están siendo
objeto de investigación penal y administrativa por la eventual comisión de
diversos ilícitos (incluso uno de ellos fue formalizado la semana pasada) y/o
infracciones estatutarias.
Lo anterior
nos lleva a reflexionar sobre el régimen de responsabilidad al que están
sometidos los jueces en Chile, particularmente los ministros de tribunales
superiores de justicia y el extenso catálogo de competencias que tienen
atribuidas. Premunidos de múltiples potestades administrativas y
jurisdiccionales, con un escaso control en respecto de las primeras, el
ordenamiento jurídico plantea múltiples deficiencias frente a la forma en cómo
se ejercen estas potestades.
La Corte
Suprema constituye un órgano todopoderoso en nuestro sistema jurídico: además
del conocimiento de múltiples materias en el ámbito jurisdiccional conforme sus
competencias previstas en el Código Orgánico de Tribunales, tiene atribuidas, en
virtud de la Constitución, la superintendencia conservadora, disciplinaria y
económica de la mayoría de los tribunales de la nación. Así, en el ámbito
disciplinario y administrativo, mediante la estructura jerárquica a través de
la que se ejercen las funciones judiciales, estos poderes se ejercen también
por las Cortes de Apelaciones dentro de sus territorios.
Este régimen
de potestades, y la forma de ejercerlas se mantiene casi invariable en el
ámbito legislativo, desde la dictación de la Ley de Organización y Atribuciones
de Justicia del año 1875, que reformas más o menos, constituye el actual Código
Orgánico de Tribunales.
Bajo esta
dinámica y en la práctica, el legislador ha dejado en manos del propio Poder
Judicial, especialmente de la Corte Suprema por la vía de la dictación de
autoacordados, la regulación de estas cuestiones lo que, a mi juicio,
constituye un vacío que facilita un uso inadecuado de las potestades que se
ejercitan en este contexto, con escasos controles.
El gobierno judicial
en Chile hace tiempo que requiere una reforma profunda, sin embargo, las
mejoras legislativas se han orientado hacia los procedimientos de tipo
jurisdiccional, no a las funciones no jurisdiccionales que tienen atribuidos
los jueces que forman parte de los tribunales superiores de justicia. En un
libro titulado “Gobierno Judicial: Independencia y fortalecimiento del Poder
Judicial en América Latina” editado por CEJA, se concluye que precisamente, la
misma Corte Suprema ha advertido lo deficiente de ejercer este tipo de
potestades al través del pleno de la Corte, lo que ha significado que se creen
comités por áreas.
De la mano
con estas múltiples potestades ejercidas en pleno, lo cierto es que el régimen
de responsabilidad judicial dista de ser un mecanismo adecuado para controlar
el ejercicio de las funciones atribuidas. Los ministros de tribunales
superiores de justicia responden política, civil, disciplinaria y penalmente
(excluidos los ministros de la Corte Suprema respecto de algunos delitos
conforme el art. 324 del COT).
El control
político lo ejerce el Congreso Nacional mediante la acusación constitucional,
lo que no se ha mostrado como un mecanismo inefectivo en ese sentido. En
particular, recordemos el último episodio en donde se acusó a los ministros de
la Segunda Sala de la Corte Suprema, por revocar sentencias dictadas por la
Corte de Apelaciones de Santiago en recursos de amparo interpuestos por
condenados por delitos de lesa humanidad. Se ha discutido sobre la pertinencia
de utilizar este recurso frente a diferencias en la interpretación de las
normas legales para un caso concreto, esto es, en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional, lo que en la medida que está justificado en las motivaciones de
la decisión, constituye un margen tolerable en la actividad judicial.
Los juicios
por responsabilidad civil, son conocidos por tribunales unipersonales de
excepción (ministros de fuero) en primera instancia, sin embargo, existe un
control de admisión de la demanda, que constituye un trámite mucho más estricto
que el existente respecto de una demanda interpuesta en contra de un
particular. Como se comprenderá, que los filtros para demandar a un juez estén
entregados a sus propios pares, no resulta una vía adecuada para obtener tutela
jurisdiccional, todavía más cuando la responsabilidad estatal por error
judicial esté expresamente prevista sólo en materia penal.
Ahora,
respecto de la responsabilidad penal, el caso de los ministros de Rancagua, nos
permitirá saber qué tan eficaz se constituye el proceso penal reformado como
instrumento de determinación de conductas punibles ejercidas en el ejercicio de
la función judicial, aunque ya se han formulado acusaciones en contra del
fiscal del ministerio público que estaba a cargo de la investigación lo que
genera una deslegitimación inicial de labor que se había efectuado.
Por último,
sobre la responsabilidad disciplinaria, el pleno de la Corte Suprema confirió
potestades a la ministra Maggi para investigar estos hechos, además de
cualquier conducta que pueda afectar la conducta funcionaria de los miembros
del Poder Judicial. Sin que exista una tipificación de conductas sancionables,
lo anterior se puede convertir en una caza de brujas en donde todo puede ser
perseguido.
Así, se evidencia que la atribución de múltiples
funciones judiciales -jurisdiccionales y no jurisdiccionales- a los tribunales
superiores de justicia, debería estar aparejada del robustecimiento normativo en
que tales potestades se apoyan y, además, de un sistema de responsabilidad que
permita controlar y sancionar a quienes ejerzan este poder sin apego a las
disposiciones que las rigen.
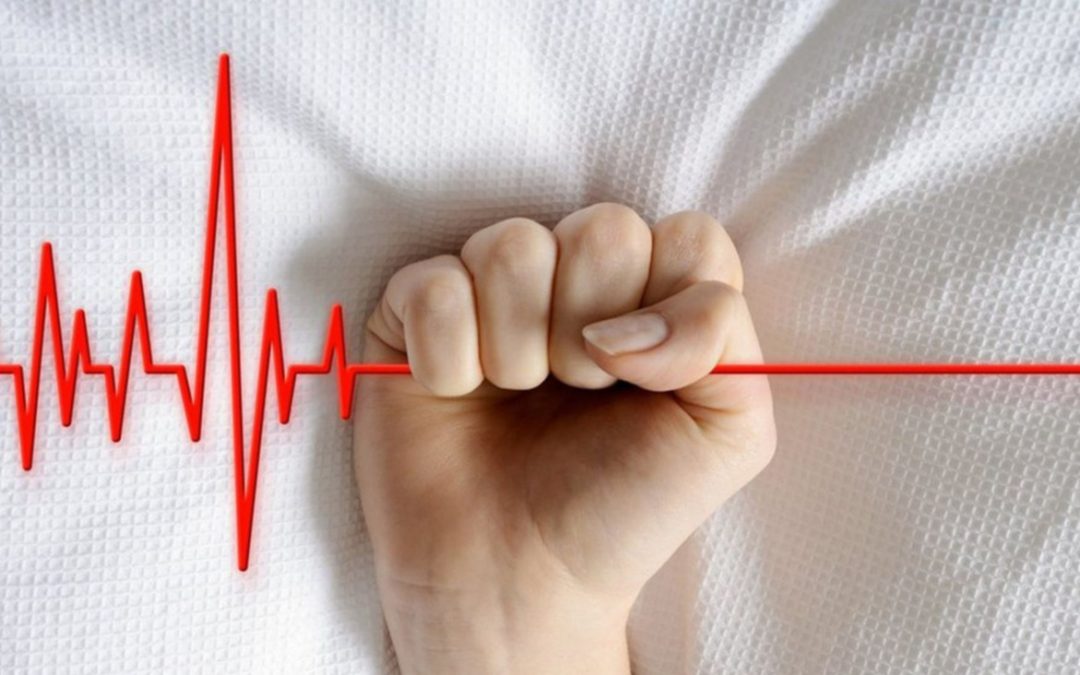
por Laura Álvarez Suárez | Abr 24, 2019 | Editorial |
El
pasado 3 de abril el Juzgado de Instrucción N° 25 de Madrid, decidió inhibirse
y declinar su competencia a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer (en
adelante, JVM), en el caso de Ángel Hernández que ayudó a suicidarse a su
esposa, María José Carrasco. La mujer padecía esclerosis múltiple, una
enfermedad grave, dolorosa e incurable que la hacía completamente dependiente,
esta situación le llevó a expresar en reiteradas ocasiones su deseo de morir de
una forma libre, pública y consciente, para ello adquirió las sustancias
necesarias y solicitó a su marido la ayuda que precisaba para ejecutar el acto,
determinando ella misma en qué momento se llevaría a cabo, lo que el
investigado terminó por aceptar para poner fin a un sufrimiento de más de 30
años.
El
artículo 87 ter. de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece la
competencia de los JVM en el orden penal, fija la misma en atención a dos
criterios. Uno objetivo consistente en una lista tasada de delitos por la Ley,
entre los que se encuentra el homicidio, siempre que se realicen como actos de
violencia de género. Y otro de carácter subjetivo que exige que el autor del
delito sea un hombre y la víctima una mujer, y que el delito se cometa “contra
quien sea o haya sido su esposa o haya estado ligada a él por una relación de
análoga afectividad, aun sin convivencia”. Es decir, es necesario que entre el
hombre autor y la mujer víctima exista o haya existido una relación sentimental
o análoga para que el delito pueda ser calificado como un acto de violencia de
género.
Si bien en el
caso de Ángel Hernández se cumple el criterio subjetivo que impone la Ley, el
criterio objetivo no concurre, pues el motivo del delito no fue una relación
discriminatoria y dominante sobre su mujer, como exige el artículo 1 de la Ley
1/2004 de Violencia de Género, en este caso el acusado simplemente accedió a la
petición que su esposa le hizo en repetidas ocasiones de ayudarla a suicidarse.
Afortunadamente, la Fiscal de la Sala de Violencia sobre la Mujer ha dirigido
un recurso al Juzgado de Instrucción para que revoque su propia decisión y
asuma la investigación del caso, puesto que considera que en la interpretación del Juzgado ha
prevalecido la relación hombre-mujer y no se ha tenido en cuenta la necesaria
concurrencia del elemento de la dominación del hombre hacia la mujer para que el
delito se pueda calificar como de violencia de género.
Solo nos queda esperar que el Juzgado rectifique su decisión y asuma su competencia en la instrucción del caso de Ángel Hernández. A su vez, sería necesario que este hecho hiciera reflexionar al sistema judicial sobre la importancia de que todos los operadores jurídicos cuenten con preparación en perspectiva de género e igualdad. Además, este suceso debería de incentivar e impulsar los esfuerzos del legislador dirigidos a la reforma de la Ley 1/ 2004 de Violencia de Género, entre otras cuestiones, se debe ampliar el concepto de violencia de género, ya que la norma se centra en el criterio subjetivo (autor hombre y víctima mujer), olvidando que el elemento de discriminación y dominación se puede dar también en parejas de homosexuales o transexuales, así como entre padres e hijas. Por no hablar de que este concepto se ciñe al ámbito familiar y no comprende la comunidad en general, y tampoco incluye conductas como las agresiones sexuales, la prostitución forzada o la mutilación genital femenina.

por Enrique Letelier | Abr 18, 2019 | Editorial |
Cada cierto tiempo se reactiva en Chile el
debate en torno al control de identidad, instituto que en sus orígenes mantuvo
cierta lejanía con la derogada detención por sospecha, pero que hoy, después de
sucesivas mutaciones, arriesga ocupar el lugar de esa vieja y denostada figura.
El reciente envío al Congreso del proyecto de ley (Bol. 12506-25) que modifica
el Código Procesal Penal, la Ley 20.931, la Ley de Tránsito y la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente en lo relativo a la aplicación del control de
identidad, permite augurar que, probablemente, el control de identidad del art.
85 CPP será otra vez objeto de cambios que fortalezcan la actuación autónoma de
las policías y que por los mismos cauces correrá la suerte del control de
identidad “preventivo” del art. 12 de la Ley 20.931.
El control de identidad del CPP fue
tempranamente modificado en 2002 (Ley 19.978), cuando se extendió a las faltas, permitiéndose además que las policías
registrasen las vestimentas, equipaje y vehículos de la persona sujeta a la
actuación, en un nuevo y ampliado plazo de hasta 6 horas. A poco andar, en 2004
(Ley 19.942) se reforzó esta actuación policial
concibiéndose por la ley como un deber
que han de cumplirla policías incorporando expresamente, como contrapartida, la
responsabilidad penal en que el agente pudiese incurrir por su ejercicio abusivo,
según art. 255 del Código penal; se introdujo, a la vez, el supuesto de la ocultación de identidad como una falta con
remisión a la figura del art. 496 Nº 5 del mismo código.
Una mayor reconfiguración del instituto vino
en 2008 con la primera Ley de agenda corta
contra la delincuencia (Ley 20.253), que introdujo la hipótesis de
“encapuchamiento” o de “embozamiento” para ocultar, dificultar u ocultar la
identidad como supuestos que justifican esta diligencia policial, a la vez que extendió
la duración total del procedimiento en dos horas más. La modificación alcanzó,
además el ámbito de la subjetividad del agente policial, porque se permite
desde entonces que la fundabilidad
del caso quede sujeta a la apreciación personal de las policías según la estimación
que hicieren de los indicios.
Sobre el
frágil equilibrio entre la mera
subjetividad del agente que practica el control de identidad y la necesidad
de dotar de objetividad a la
actuación policial, expuesto claramente por el profesor y entonces diputado
Juan Bustos Ramírez, la Corte Suprema chilena ha tenido bastante que decir. Conociendo
de los recursos de nulidad fundados en la causal del art 373 letra a) del CPP
(violación sustancial de derechos y garantías fundamentales), nuestro máximo
tribunal de vértice ha fijado, de manera más o menos general y sostenida,
algunos criterios interpretativos pertinentes a la materia, sosteniendo que los
indicios deben ser objetivos (SSCS Rol
62.131-2016, Rol 30.718-2016, 92.878-2016 voto concurrente y Rol 7.983-2018,
entre otras).
La modificación que introdujo en 2016 la segunda
Ley de agenda corta (20.931), al reemplazar
en el art. 85 CPP la existencia de pluralidad de indicios por la de “algún
indicio”, no ha hecho variar sustancialmente el criterio, desde que en la
interpretación jurisprudencial el indicio debe referirse a un hecho con concreción
en la realidad (una “circunstancia objetiva”) y ajeno a la mera subjetividad
del agente policial (vg. SSCS Rol
7513-2018 y 8856-2018). Bajo esta concepción subyace la idea que se debe “descartar
la arbitrariedad, abuso o sesgo en el actuar policial, objetivo principal al
demandarse por la ley la concurrencia de dicho indicio.” (SCS Rol 8856-2018).
Defender la objetividad del o los indicios,
para evaluar la corrección en la práctica policial del control de identidad,
tiene un sentido muy claro: a partir de un hecho que ha ocurrido en la realidad,
el policía debe aplicar una o más máximas de experiencia para “estimar” si está
o no frente a los casos fundados que le permiten legalmente actuar según el mandato
del art. 85 CPP. Este ejercicio inferencial, a partir de una circunstancia objetiva,
que ha de ser simple dadas las condiciones de hecho en que ordinariamente se practica
la diligencia policial, no puede fundarse en la mera subjetividad del agente, ni
en la sospecha, la creencia o el “olfato” policial. Lo contrario sería admitir que
el Estado pueda limitar las libertadas por actos carentes de fundamento y
justificación.